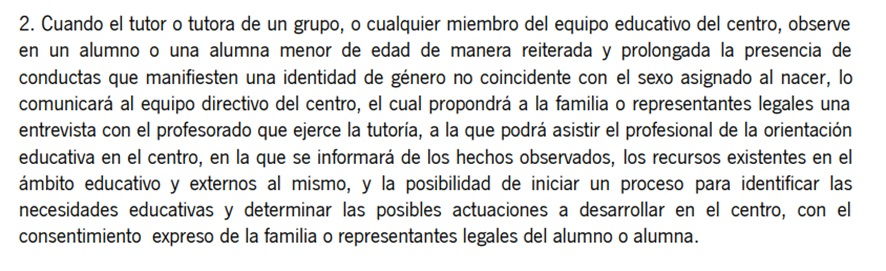En 1958 a mi madre la echaron de la iglesia porque llevaba pantalones.
En el curso académico 1970/1971 yo cursaba tercero de Educación Primaria, a los ocho años, en un colegio público típico del final de la era Franquista de España. El único colegio que había en mi pueblo, con segregación por sexos como era preceptivo, y de costumbres recias según la moral de adoctrinamiento sexista de la época. Durante el recreo los niños y las niñas respetábamos la línea imaginaria que dividía el patio de juegos en dos, y nadie osaba traspasarla.
Debo confesar que algunas veces me acercaba a la frontera y ponía un pie en el otro lado mirando con disimulo por si acaso pudiera ser descubierta. Mi curiosidad me llevaba a traspasar un absurdo que nunca conseguí entender, esperando que sucediera algo así como que se abriera la tierra y me tragara ¿si no porqué habría de existir una norma tan estricta?
Cada mañana teníamos que formar en perfecto orden, a la distancia adecuada que marcábamos extendiendo el brazo hasta tocar el hombro del compañero o compañera que teníamos delante. Una fila por cada clase y sexo, los varones a un lado de la línea imaginaria y las niñas al otro.
Todos los profesores acompañaban en perfecta disposición a la directora, Doña Lola. Todos, situados frente a los alumnos sobre las escalinatas de entrada al edificio de la escuela, a una altura por encima de nuestras cabecitas. Una ceremonia rutinaria de revista diaria, que a mí me intrigaba y temía.
Una de aquellas mañanas, la voz de Doña Lola se alzó para ser oída alto y claro en todo el patio. Quedé abrumada al escuchar mi apellido. La directora ordenó, a mi hermana y a mí, trasladar con evidente contrariedad, un recado a nuestra madre: “¡las hermanas «X», decidle a vuestra madre que al colegio se trae falda!”.
Mi madre ignoró la orden porque, algún vestido temíamos, pero eran para los domingos. Los pantalones más prácticos y cómodos, para el diario, y mi madre no iba a invertir su limitada paga en cambiarnos el vestuario por un absurdo de las maestras.
Afortunadamente mis padres nos trasladaron de colegio al año siguiente. Un privilegio que probablemente marcó mi vida para siempre. Y, sin embargo, recuerdo como incluso allí, en ese nuevo colegio mucho más avanzado, alguna vez se me reconvino a tragarme la opinión liberadora sobre la mujer, no por discrepancia sino por miedo a que alguien inadecuado pudiera escucharme.
También recuerdo mi incredulidad cuando supe que la tía, maestra y soltera, de mi mejor amiga, no podía disponer de su propia cuenta bancaria a pesar de ser independiente laboralmente. Simplemente por ser mujer, el padre de mi amiga tenía que custodiar y administrar, de cara a las autoridades, el dinero y las propiedades de su hermana.
Entre el empeño de mi padre para inculcarnos, a mi hermana y a mí, la motivación necesaria para no aceptar un trato en inferioridad de condiciones que un varón, y al haber tenido la oportunidad primero, académica y después laboral, de demostrar mi capacidad y del respeto alcanzado, creí que la igualdad de sexos era algo superado en nuestro país en el siglo XXI.
¿En qué cabeza sana cabe que ser mujer es vestir hiper sexualizada, maquillada, adoptar papeles sumisos, ocupar espacios sociales de segunda categoría y que tenga que disfrutar con hobbies tradicionalmente asociados a la feminidad?
Haber tenido que enfrentarme a la ideología de género para intentar comprender qué motivos y circunstancias habían seducido a mi hija menor, me llevó a tropezar con cuestiones irracionales que, creía superadas hacía mucho tiempo, acerca de los roles de las personas en función de su sexo.
¿En qué cabeza cabe que ser varón es ser descuidado con su aspecto, ser autoritario y rudo, que ocupe papeles más relevantes en sus respectivos entornos o que le guste el futbol y los coches?
De niña me gustaba cazar lagartijas, ranas y culebras; montar en bicicleta y pasaba todo el tiempo que podía subida a los árboles. La monja tenía que recogerme el pelo antes de entrar a clase porque no tenía traza para controlar mi abundante mata de pelo y me importaba bien poco. Tuve moto desde los catorce años, una bicicleta de carrera a los dieciséis, y conducía el coche de mi madre desde los doce corriendo más de la cuenta. Comencé a trabajar en el negocio familiar ensamblando televisores. Estudié una carrera técnica y he desarrollado mi vida profesional al frente de equipos técnicos conformados por hombres y mujeres. Me importa un bledo la moda y abogo por la mayor comodidad de los pantalones. No pringo mi cara con maquillaje y no uso tacones desde los dieciocho, cuando comprendí lo incómodos que resultaban para poder moverme a mi antojo y de lo mucho que me dolían los pies cuando los usaba.
Según la teoría Queer estas preferencias en gustos y formas de comportarme no encajan en el rol que ellos pretenden asociar a lo femenino. Según ellos, yo no sería una mujer, pero lo soy. Ellos han desenterrado los estereotipos de género que se promocionaban desde la Sección Femenina del franquismo. Y pretenden definir el “sexo” de las personas en función de estos estereotipos que encasillan tanto a niñas como a niños para comportarse en función de esos roles que se habían venido asociando desde la antigüedad.
¿Qué problema hay en que los críos sean como les den la gana, jueguen como prefieran, se vistan como deseen, estudien lo que quieran? ¿Qué interés tan raro en restaurar esos roles tan perversos?
No, no estoy exagerando. Baste echar un ojo a los materiales didácticos que se imparten en las escuelas de preescolar, elaborados e impartidos por asociaciones que promueven el transgenerismo:
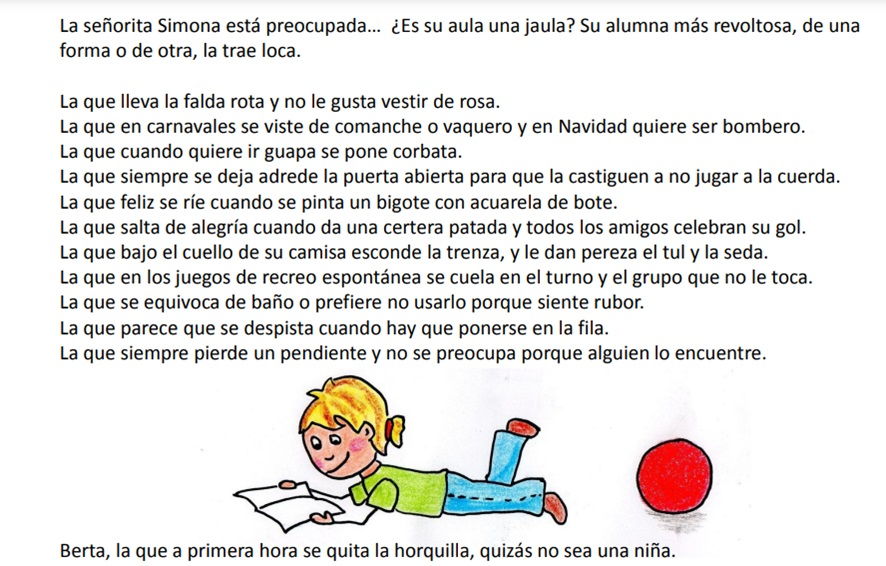
Material descargado de la web de Chrysallis, asociación de familiares de niños transexuales.
Quiero creer que esta asociación, como otras, comenzaron de buena fe. Como un conjunto de padres angustiados por buscar ayuda para sus hijos con disforia de género. El problema es cuando pretenden algo más, sobrepasan sus límites y objetivos iniciales, y se convierten en máquinas de adoctrinamiento de niños. La perversión llega cuando estas asociaciones generan un modo de vida y supervivencia basado en la captación de fondos públicos. Entonces, tienen que crecer para ser necesarios. Mezclan sus necesidades con otras muy distintas, pretendiendo sumar para sí los objetivos de otros colectivos y grupos, que para nada son lo mismo.
En lo personal, contacté con esta asociación, convencida de que siendo padres sufridores de probablemente muchas injusticias sobre sus hijos, serían personas sensibles, empáticas y motivadas con la verdadera justicia. Pero, lo que encontré fue fanatismo imbuido de autoridad: sin conocer las circunstancias de mi hija dictaron su veredicto mediante un correo electrónico. ¡Qué decepción!
Y que horror cuando estas asociaciones, traspasan el pudor más elemental, y acaban redactando leyes sin el necesario control y respeto a derechos fundamentales de las personas, de las familias, de los menores y a la democracia misma.
Leyes que introducen sanciones gigantescas para imponer coercitivamente la no discrepancia y el silencio a la sociedad.
Les voy a mostrar un trozo del protocolo andaluz para los niños y niñas que se autodeterminen trans en una escuela, su título: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ”